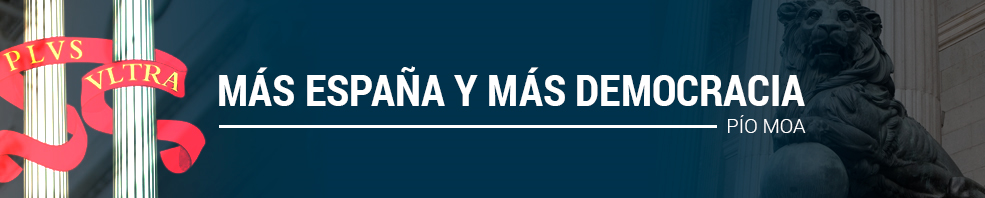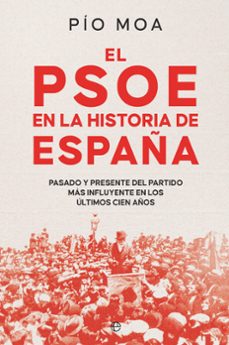338 – Franquismo y catolicismo | Trump – YouTube
*************************************
O. Jayam, g) El destino humano
En su exposición de la realidad humana ante la consciencia de la muerte, Omar Jayam sintetiza una larga tradición de pensamiento que debe haber acompañado al género humano desde su aparición en la tierra. Por citar algo, está bien presente en la Biblia, de modo particular en el Eclesiastés con reflexiones como “Todos tienen la misma suerte: el justo y el injusto, el bueno y el malo, el puro y el impuro (…) Esto es lo malo de todo lo que se hace bajo el sol: que sea una misma la suerte para todos (…) Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada y ya no reciben salario, porque su recuerdo está en el olvido. Sus amores, sus odios, sus envidias, todo ha perecido”. Más aún: “La suerte de los hombres y la suerte de las bestias es la misma; la muerte del uno es como la del otro; (…) y la superioridad del hombre sobre la bestia es nula, porque todo es vanidad. Ambos van al mismo lugar; ambos vienen del polvo y ambos vuelven al polvo ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube arriba y el de las bestias desciende bajo tierra?”
También comparte el Eclesiastés el escepticismo de Jayam sobre la posibilidad de entender el sentido de la vida: “Me dediqué a conocer la sabiduría y la ciencia, la locura y la necedad, y comprendí que eso también es perseguir al viento. Porque cuanta más sabiduría, más pesadumbre, y cuanta más ciencia, más dolor”. Ese escepticismo, que no excluye una fe un tanto voluntariosa, lo encontramos trocado en mera desesperación en las célebres frases de Macbeth: el hombre se agita ridículamente por breve tiempo como un actor en el escenario de la existencia, para luego perderse en el olvido. La vida es, en fin, “Un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada”. Jayam concuerda, salvo por el ruido y la furia, pues la ambición de poder no le alcanza.
¿Para qué preocuparse por la muerte, sabiéndola inevitable por decisión de fuerzas ajenas a todo lo que podemos concebir? Escribe Unamuno en El sentimiento trágico de la vida: “Decía Spinoza que el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte. Pero ese hombre libre es un hombre muerto libre del resorte de la vida (…) Como Pascal, no comprendo al que asegura no dársele un ardite de este asunto (…) Es para mí, como para Pascal, “un monstruo”. Pues sin duda la consciencia de la muerte pesa sobre la existencia humana como un misterio radical, se intente calmar su angustia apelando a la libertad, a una justicia ultraterrena, apartándolo del pensamiento o de otros modos.
*************************************
Algunas tesis sobre el PSOE
I. El PSOE es el partido más antiguo y en conjunto más influyente en los últimos 107 años. También el más desconocido por unos y otros. Hay que partir de esta realidad histórica para abordar su estudio sin prejuicios. En “El PSOE en la historia de España”.
II. la influencia histórica del PSOE parte de su superioridad intelectual sobre la derecha. No es que el PSOE fuera brillante (no tiene un solo pensador de talla),sino que la derecha ha sido incluso inferior. “El PSOE en la historia de España
III. El PSOE destruyó los regímenes de libertades (Restauración, república, ahora democracia) y colaboró activa o pasivamente con Primo de Rivera y Franco. Ha logrado pasar por republicano y demócrata más que por habilidad propia, por inepcia intelectual de la derecha
IV: la superioridad intelectual del PSOE sobre la derecha se manifiesta en su interés, aun si falsario, por la cultura, la historia o la universidad. La derecha le cede de buen grado esos terrenos porque solo le interesa y respeta el dinero.
V. A la superioridad intelectual del PSOE le han ayudado mucho pensadores en principio de derecha como los “regeneracionistas”, en particular Ortega y Gassset, Azaña o Costa, según expongo en El PSOE en la historiade España
VI. En “El PSOE en la historia de España” hago una comparación entre el liberalismo español y el inglés. El inglés presidió la hegemonía de su país; el español la mayor decadencia de España. Sería interesante profundizar ahí. En ese ambiente nació el PSOE
VII. Se preguntan muchos por qué el cine y la novela sobre la guerra civil y el franquismo están hechos (y falsificados) por socialistas y otros izquierdistas. Pues porque en la derecha, o no hay talento o no les importa la cultura.
**************************************
La “Invencible” española y la “Vencible” inglesa
Casi todo el mundo, y también en España, ha recogido la propaganda inglesa, que hizo del fracaso de la Armada, que los ingleses llamaron “Invencible” por irrisión, un gran mito internacional como signo o anuncio de una superioridad naval que en rigor tendría que esperar un par de siglos. Resumiendo, la Armada disponía de unos 150 navíos, veinte de ellos poderosos galeones, con unos 30.000 hombres, entre soldados y marineros. Inglaterra hizo un enorme esfuerzo reuniendo casi 200 barcos, aunque con menos tonelaje, y unos 20.000 hombres. No llegó a librarse ninguna batalla importante, sino varias escaramuzas en las que la Armada solo perdió dos barcos en combate, más alguna captura de interés para sus enemigos; la parte inglesa aparentemente no perdió ninguno, aunque es difícil de comprobar, lo mismo que sus bajas, ya que el gobierno de la reina Isabel prohibió hablar de ello. La Gran Armada debía embarcar en las costas de Flandes la principal fuerza de invasión de Inglaterra, pero a las desconexiones entre ambas fuerzas y las escaramuzas con los ingleses, ayudados en tierra por los holandeses, se sumaron decisivamente los vientos tormentosos, para frustrar el embarque y empujar a la Armada hacia el norte.
Inglaterra quedó a salvo a poco precio, gracias al que el mundo protestante llamó “el viento de Dios” (otro desastre mucho mayor de la marina española en Argel en 1541 y por razones parecidas, fue llamado por los musulmanes “el viento de Carlos”, por el padre de Felipe II) Pero lo que para la Armada española fue un fracaso y no una derrota, se convirtió en catástrofe cuando trató de volver a España rodeando las islas británicas, debido a unas tempestades poco usuales. En ellas España perdió 35 navíos, y cerca de 20.000 hombres, aunque los galeones, su principal fuerza, se salvaron con daños. Los ingleses también sufrieron sus mayores pérdidas después de los pequeños combates: entre 10.000 y 18.000 según estimaciones, por enfermedades desatendidas, por heridas y por hambre al verse abandonados por el gobierno de Isabel I, mientras que el de Felipe II procuró cuidar y curar a los supervivientes (España disponía de una sanidad militar casi inexistente en otros ejércitos). Había dirigido la Armada el duque de Medina Sidonia, hombre muy religioso pero poco apto para empresas bélicas, como habría de probar en otros lances.
En todo caso, Inglaterra se había salvado de la invasión, éxito histórico que su propaganda ha magnificado extraordinariamente. Y que por eso choca con la ineptitud propagandística española sobre otra expedición, la Contrarmada inglesa, resuelta en la batalla de Lisboa. El fracaso-desastre de la Armada había tenido lugar en 1588 y al año siguiente, los ingleses hicieron un nuevo esfuerzo reuniendo una flota de entre 150 y 200 navíos y 24.000 hombres con designios ambiciosos: destruir en puertos españoles del Cantábrico los barcos en reparación, y sobre todo separar de España a Portugal, donde intrigaba una influyente “quinta columna” partidaria de Antonio de Crato, enemigo de Felipe II; a continuación, los ingleses capturarían las islas Azores, punto clave en la navegación con América, y se harían allí con el tesoro de la flota de Indias.
Sin embargo, la expedición empezó a torcerse cuando, por los vientos u otras razones se alejó del Cantábrico para intentar tomar La Coruña, donde esperaba capturar un cuantioso botín. Allí sufrió un serio revés ante la resistencia militar y popular, y la flota hubo de abandonar su presa para volverse sobre su objetivo principal: tomar Lisboa y entronizar allí al rival de Felipe II, que había prometido prácticamente la sumisión de Portugal y su imperio a Londres. Dirigían la empresa por mar el corsario Drake, que se había distinguido el año anterior en la lucha contra la Armada, y por tierra John Norreys, activo participante en luchas en Flandes e Irlanda, donde había perpetrado, junto con Drake, la matanza de varios miles de hombres, mujeres y niños católicos.
Drake desembarcó algo al norte de Lisboa, mientras Drake cerraba la desembocadura del Mar de la Paja, capturando las embarcaciones comerciales que pudo. Norreys avanzó sobre la capital esperando reforzarse con los partidarios de Crato, pero la red de este había sido desarticulada, y la marcha sobre Lisboa se convirtió en un calvario para los expedicionarios. Lograron acampar ante la ciudad, pero no solo no pudieron entrar en ella, sino que tuvieron que huir perseguidos por las tropas hispanolusas. Drake, en lugar de socorrerle, permanecía lejos, a la salida del Mar de la Paja.
Las tropas de Norreys, diezmadas, embarcaron penosamente en los barcos de Drake para volver a Inglaterra, acosados por galeras españolas que les hundieron varios barcos y mataron o apresaron a numerosos enemigos. Mientras, la disentería, el tifus y el hambre se cebaban en las tripulaciones. Los españoles tuvieron, entre La Coruña y Lisboa, unas 900 bajas mortales, en gran parte civiles, mientras que los ingleses perdieron entre 13.000 y 15.000 hombres, la mayoría por enfermedad y un porcentaje considerable por combates. Muchas naves inglesas se perdieron por falta de tripulantes, y otras desertaron, quedando útiles solo 20 con 2.000 hombres. Vueltos a Inglaterra, se amotinaron al recibir una paga insignificante, varios fueron ahorcados y se les mantuvo desatendidos en cuarentena para que no propagaran enfermedades. Norreys acusó a Drake de cobardía por no haberle socorrido, y la corona prohibió hablar de la catástrofe. Los españoles siguieron su ejemplo y prácticamente olvidaron una batalla crucial en su historia.
¿Por qué fue tan decisiva la batalla de Lisboa? Baste pensar en lo que habría supuesto el éxito inglés: España no solo habría perdido Portugal, sino que esta, con su importante flota y su imperio, se habría convertido en un estado hostil y prácticamente vasallo de Inglaterra; y la armada inglesa, ayudada por la holandesa y la portuguesa, se habría enseñoreado del Atlántico, cortando la comunicación entre España y América. El poderío español simplemente se habría hundido, con repercusiones tremendas en Flandes, Francia y el Mediterráneo. Habría significado probablemente el colapso de España como la mayor potencia de Europa por entonces.
¿Fue esta batalla comparable a la de Lepanto, ocurrida dieciocho años antes? Lepanto fue, más propiamente que Lisboa, un choque naval con enorme número de bajas y destrucción de naves, y su repercusión histórica fue más amplia. De haber perdido el combate la flota cristiana, los turcos se habrían apoderado definitivamente del Mediterráneo, donde eran hegemónicos desde hacía tiempo, e Italia y España habrían corrido un peligro inminente. De modo que Lisboa salvó a España, pero Lepanto salvó también a Italia y más indirectamente al resto de Europa (aunque Francia colaboraba con los turcos, e Inglaterra y los protestantes los animaban constantemente contra España).